La violencia de género contra mujeres abarca una amplia gama de actos, desde el acoso verbal y otras formas de abuso emocional, al abuso físico o sexual cotidiano. En el extremo del espectro está el femicidio o feminicidio: el asesinato de una mujer. Si bien la comprensión del problema es limitada, se sabe que una gran proporción de femicidios se concretan contra mujeres involucradas en relaciones violentas y sus perpetradores son parejas actuales o anteriores de las víctimas. A su vez, se necesita un abordaje integral y complejo, donde pueden intervenir varias áreas, profesionales y un carácter multidisciplinario, acompañado de una conciencia social necesaria, hoy más que nunca.
En primera instancia, es interesante la mirada que brindan profesionales al respecto. Por ello, Nuevo Diario realizó una entrevista a varios integrantes del Equipo de Salud Mental de Familias Protectoras de Santiago del Estero, con la colaboración del reconocido psiquiátra feminista Dr. Enrique Stola y de los abogados Max Molina (abogade, No Binarie, especialista en ESI GCBA), Adrián Rodríguez (especialista en Derecho Penal UBA y Criminología UNQ) y Rómulo Daniel Araujo (docente nivel medio y universitario, especializado en la Magistratura con mención en Derecho Civil, Comercial y Familia, especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos, con orientación en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, GCBA y La Matanza, Provincia de Buenos Aires); la licenciada en psicología Soledad López (profesora, especialista en Género, ESI y Derecho, operadora e integrante de la Línea Nacional N°144) y el responsable de dicha entidad, Dr. Jorge Orlando López.
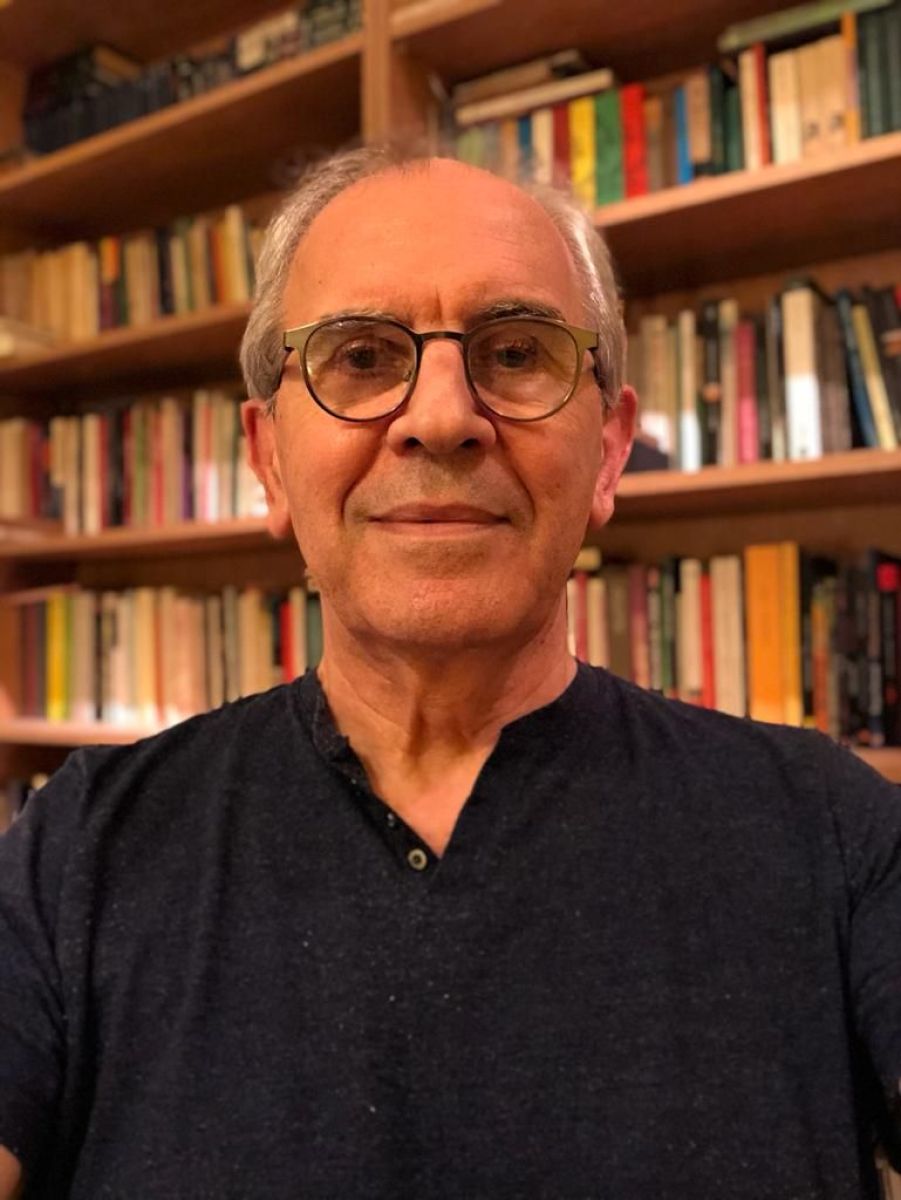
“Es importante, antes que nada, brindar una breve contextualización ya que para muchos que escriben o hablan diciendo que el concepto de femicidio es una nueva moda, vale recordarles que es una palabra que se utiliza mucho antes de la Revolución de mayo de 1810, tal como lo señalara Diana Rusell (feminista sudafricana) que fue la primera en utilizar en público el término”, indicaron.
Ella misma aclaró que el concepto ´femicide´fue utilizado por primera vez en 1801 en una obra inglesa titulada ´A Satirical view of London´ para denominar el asesinado de una mujer. Diana Rusell menciona también que la escritora estadounidense Carol Orlock escribió en 1974 una Antología sobre femicidio. También, se utilizó este concepto en Bruselas en 1976 en el Primer Tribunal Internacional de Crímenes contra Mujeres, Rusell quien formó parte del Comité Organizador del tribunal, define al femicidio como: ´el asesinado de mujeres, realizado por hombres y motivado por el odio, el desprecio o sentido de propiedad sobre la mujer´. En 1992 junto a Jill Radford, plantean que el femicidio está en el extremo final del continuum del terror contra las mujeres conformado por una larga serie de abusos verbales y físicos, algunos percibidos como tales y otros todavía considerados ´normales´ por gran parte de la sociedad.
“En estos tiempos se quiere volver a instalar ciertos discursos tradicionales de la biomedicina o de la salud mental por ejemplo, para justificar a los depredadores-femicidas e invisibilizar la cuestión de fondo que es la educación y formación masculina-machista, de modo que dejemos de apelar a metáforas que nada tienen que ver con el femicida, no son enfermos mentales, ni monstruos, ni salvajes, ni anormales, son los varones sanos hijos del patriarcado”, enfatizaron.
Por su parte, Stola dijo: “No, un femicida no es un perverso, todo femicida es un machista. O sea que su ideología es que la mujer le pertenece y está a su disposición. La mayoría son varones que no presentan patologías mentales, sólo un pequeño porcentaje puede ser psicópata o tener otro trastorno”.
La médica residente en 4° año de psiquiatría, Denisse Milet expresó: “No, no todo femicida es perverso. Por otro lado, la categoría femicida tiene que ver con una figura legal, sin embargo los femicidas son hijos sanos del patriarcado, en general el femicida es un machista y comete los delitos de violencia sexual desde ese lugar. El que mata a una mujer bajo la figura de ´femicida´, no necesariamente tiene que ser un perverso o un psicópata, lo cual escapa a querer encasillar a un femicida dentro de una clasificación de enfermedad o no enfermedad mental. Cuando hablamos de ´femicida´ estamos ante una figura jurídica, no médica, en donde queda demostrada una relación asimétrica de poder, del poder ´machista´ configurado históricamente y culturalmente en nuestra sociedad, en donde el asesino se apropinó de un cuerpo y lo mató por ser ´mujer´”.
“Es importante diferenciar los conceptos, aclarar que no son sinónimos, un femicida puede ser (si se demuestra con pericias pertinentes) un psicópata, un perverso, pero no todo psicópata es femicida, de hecho la mayoría de estos asesinos de mujeres son personas ´sanas´, ´machistas´, productos de nuestra cultura patriarcal, de ahí la importancia de dejar de sostener estructuras patriarcales que implican desde los ´micromachismos´ hasta estos aberrantes hechos, de ahí la importancia de la deconstrucción de ideologías y prácticas para no seguir perpetuando los femicidios”, remarcó.
El médico especialista en abuso sexual contra las Infancias-Residente de 4° año de psiquiatría, Diego Vázquez, expresó: “Hablar de perversión es hablar de una construcción teórica ligada al psicoanálisis, y aquí estamos hablando del ejercicio de poder del macho en términos de propiedad, en su máxima expresión, que es acabar con la vida de las mujeres. Pensar que todo femicida es perverso tiene su lógica de justificación dentro de la construcción machista, colocando al femicida lejos del análisis que puede interpelar a todos y cada de uno de nosotros. Y otra cosa, la patológica mental, la enfermedad mental no es justificativo de femicidio. Una persona, con un trastorno depresivo por ej, puede cometer femicidio como aquel que no tenga el trastorno”.
Por otro lado, el Dr. Stola añadió: “Un hombre puede matar a una mujer en un accidente, o en un tiroteo con otras personas y esto no significa necesariamente femicidio. Pero cuando aparecen indicadores de que lo hizo por una relación asimétrica, en un ejercicio del poder de "macho" que le confiere la sociedad, nuestra cultura patriarcal, o sea que la agredió y asesinó por ser mujer, entonces hablamos de femicidio. Se supone que el Poder Judicial debe estar capacitado para hacer las distinciones pues de eso depende de que no se cometan injusticias, ni sobre la mujer victimizada ni sobre el hombre que actuó, y se logren actos justos”.
A su vez, el abogado, no binario, especialista en ESI, Max Molina, especialista en Derecho Penal (UBA) y Criminología (UNQ), Adrián Rodríguez Díaz y abogado, docente nivel medio y universitario, especializado en la Magistratura con mención en Derecho Civil, Comercial y Familia, Rómulo Araujo dijo: “Antes que nada es necesario realizar la siguiente consideración objetiva la ley 26.7911, sancionada el 14 de noviembre de 2012, reformó el artículo 80 del Código Penal para criminalizar de modo agravado ciertos homicidios especialmente relacionados con el fenómeno de la violencia de género. En particular, esta norma amplió la figura del homicidio calificado por el vínculo (inciso 1°) y el catálogo de crímenes de odio (inciso 4°), e incorporó las figuras de femicidio (inciso 11°) y “femicidio vinculado” (inciso 12°). En este sentido y teniendo en consideración lo que dice la norma objetiva se trata de un delito propio que solo puede ser cometido por un hombre respecto de una mujer, teniendo como elementos estructurales y definitorio del delito, la violencia de género como elemento que pone en evidencia la desigualdad de poder estructural existente entre ambos grupos”.
Asimismo, resulta menester dejar sentado que el origen conceptual del término femicidio en términos jurídico penales tiene su origen en los estudios realizados por movimientos feministas anglosajones de los años noventa, y procede del vocablo inglés “femicide” que aparece mencionado por primera vez en la literatura criminológica en el libro Femicide: The politics of woman killing, de Jill Radford y Diana Russell y se define como “el asesinato misógino de mujeres cometido por hombres”. En tal sentido el profesor chileno Toledo Vasquez en ¿Tipificar el femicidio? ( www.anuariocdh.uchile.cl. ) desde una perspectiva ampliada a los derechos humanos, reformula el concepto originario y habla de la expresión “feminicidio” creada por la antropóloga mexicana Marcela Lagarde para diferenciarse de la expresión “femicidio” empleada por Russell y Radford originariamente, incluyendo así los delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, secuestros y desapariciones de niñas y mujeres en un marco de situaciones de colapso institucional del estado de derecho como las ocurridas en los países latinoamericanos en los últimos 40 años con los procesos antidemocráticos que establecieron regímenes de facto y estados policiales amparados en dictaduras institucionalizadas dando lugar a crimenes de Estado perpetrados contra las mujeres en sentido biológico.
La noción de femicidio incluye así tanto los crímenes cometidos dentro de la llamada esfera “privada” como “pública”, tal como lo hace la definición de violencia contra la mujer contenida en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). En su art. 1º, la Convención señala que “... debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.
Como vemos en la redacción de la ley, sus incisos, y el transcurso de la evolución de la perspectiva de género atraviesa el ámbito doctrinario primando un sesgo biologicista- morfológico, en definitiva reduccionista que con la ampliación del texto legal en la reforma de 2012 no incorpora los conceptos de “mujer” y “hombre”, los cuales tienen que ser interpretados conforme la ley 26.743 de Identidad de Género que fue sancionada poco antes de que la ley 26.791 reconociera a la “identidad de género” definida en el art. 2º de la ley citada.
La doctrina está en discusión interpretando no pacíficamente que a los efectos del inciso 11 del art. 80 CPN, la identificación del género de cada una de las partes involucradas no debe hacerse de manera esencialista sino en función de la identidad de género autopercibida, abarcando una modalidad específica de femicidio llamada “travesticidio/transfemicidio” y con ello se integra en el tipo penal a la particular violencia que sufren las travestis y mujeres trans, aunque ello está siendo uniformizado con la jurisprudencia paulatinamente según avanzan los procesos penales de cada caso particular en Argentina.
El jurista argentino Buompadre, en Violencia de género, femicidio y derecho penal ya en el año 2013,( ps. 151 y 152) dijo: “Tratándose el concepto “identidad de género” de un elemento normativo del tipo extrapenal, habrá que tener en cuenta en la integración del tipo penal la definición de la ley 26.743 de Identidad de Género. Esta última motivación —identidad de género— incluye el odio a la persona por su cambio de sexo o por tener modales, forma de hablar o vestimenta del sexo opuesto”.
Sin dudas fue preconizante la introducción del inciso 11 del art. 80 del CP a los fines de capturar las diferentes expresiones en las que puede presentarse la violencia letal contra las mujeres basadas en el género, o sea, los distintos tipos de femicidios, con relación a la posterior legislación de identidad de género, sin perjuicio que no estableció una articulación específica, sin poder dejar de mencionar que a diferencia de otros países que carecen de definición legal, y que tanto la doctrina y jurisprudencia penales vienen utilizando desde antaño, los conceptos ‘hombre’, ‘mujer’ y ‘violencia de género’ están definidos en nuestro sistema jurídico desde hace ya aproximadamente 10 años. Las otras dos agravantes incorporadas por la ley 26.791 también abarcan algunos tipos de femicidios y por lo tanto concurren al inciso 11 idealmente o por especialidad, según el caso, previstos en los incs. 1º y 4º del art. 80 del CP.
Por último, hablaron de la importancia que tiene saber estos conceptos y las diferencias que pueda haber, el Dr. Stola explicó: “La sociedad declama igualdad en discursos políticamente correctos pero continuamos sosteniendo las estructuras patriarcales que garantizan la continuidad de los asesinatos”.
Los abogados Molina-Araujo y Rodríguez Díaz, sostuvieron: “La importancia central radica en la visibilización, ya que aquello no se dice, muestra y/o expone no existe. No es raro escuchar hoy en día como muchos/chas dicen “…en mi época no había tanto de esto…”, lo cierto es que siempre existió, pero hoy con el gran trabajo que han hecho desde las distintas corrientes del pensamiento feminista esto ya no es así, y el derecho se ha convertido en el vehículo no solo para penar, sino exigir, investigar y visibilizar”.

El Dr. López, remarcó: “La importancia de dejar en claro estos conceptos es fundamental, más aún en este tipo de entrevistas que llegan directamente a las personas de a pie, tenemos que dejarnos de tecnicismos y eufemismos de una vez por todas, claro que hay que repetir mil veces que estos conceptos no tienen absolutamente nada que ver, si plantear una y otra vez las diferencias cada vez que se intenta justificar a los femicidas, o presentar el femicidio como algo extraordinario y excepcional cuando no lo es en esta cultura de la violación. Tenemos que dejar de universalizar y empezar a revisar por ejemplo de qué hablamos cuando se habla de educación, si entre las conversaciones en un cumple de la salita de jardín escuchamos que les progenitores comentan que tal o cual niñe se gusta con otre y sexualizamos todo desde el adultocentrismo, o cuando se les dice directamente si tienen novio/a en la Salita de 4 qué estamos haciendo, educando? Y si! lamentablemente metemos el sexismo adulto en las infancias en todo lo que hacemos desde la cultura machista, que indudablemente atraviesa todos los ámbitos de la vida. Por otra parte, es urgente revisar los contenidos escolares, ya que en las propuestas curriculares siguen apareciendo como contenidos por ejemplo; Mujer y Varones, Roles, etc, como así también las propuestas editoriales o los libros que se usan en las escuelas, son editoriales ligadas a la cultura patriarcal muy lejos del marco legal vigente para el Sistema Educativo Argentino, también es urgente revisar la gestión de los cuerpos que se siguen haciendo de forma binaria por ejemplo. Desde Familias Protectoras exigimos el cumplimiento de la Ley 26.150 ESI y de la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños/as y Adolescentes 26.061 y todo el ordenamiento jurídico concordante”.
Otra mirada de una profesional de la psicología
Desde otro punto de vista, la licenciada en psicología Ana Suárez también planteó su mirada al respecto: “El homicidio o asesinato de una mujer a cargo de quien es o fue su compañero sentimental (en lo sucesivo, feminicidio), es la manifestación más extrema de violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja”.
“Existe un desarrollo de preponderancia psicológica y de poder. El victimario no es que se torna violento con esa relación, sino que lo era antes de la relación. En algunos casos se suman patologías psiquiátricas, y adicciones”, indicó.
En otra instancia, enfatizó: “El feminicida es un psicópata, para someter a su víctima con crueldad. Siente placer lastimándola y su único fin es demostrar que tiene dominio sobre ella. El femicida trata a la mujer como un objeto del que puede disponer. Los hombres violentos son individuos muy posesivos, que creen que la mujer es objeto de su pertenencia. No la consideran una persona, sino un objeto con determinadas características”.
“Los actos perversos dentro de nuestra sociedad han marcado la historia, es lo que lleva al sujeto a experimentar ciertas situaciones que pueden llegar a violentar la integridad del otro. La perversidad ligada a la malignidad, a las intenciones calculadas, y al daño al otro, incluye la personalidad psicopática, estos son rasgos de extrema violencia, e impulsividad, vinculadas a la destrucción del otro. Por lo que, el femicida, se encuentra dentro de la estructura clínica de la perversión”, sostuvo.